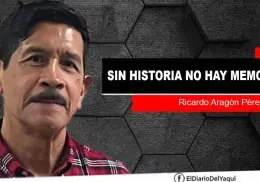La historia de los imperios es la crónica de una lucha perpetua por la dominación, un combate librado en cinco frentes simultáneos: el comercial, el tecnológico, el geopolítico, el económico y el militar. Al concluir la Segunda Guerra Mundial en 1945, los Estados Unidos emergieron como el líder indiscutible en cada una de estas arenas. Con una Europa y un Japón en ruinas, la economía estadounidense generaba, de manera casi inconcebible, más del 50% del producto bruto mundial. Desde esa posición de poder absoluto, Washington no sólo dictó las reglas, sino que edificó el orden mundial de la posguerra a su imagen y semejanza.
Hoy, las placas tectónicas de ese orden se desplazan con un estruendo sordo pero innegable. Somos testigos, una vez más, del eterno drama del ascenso y la caída de las potencias. Las cinco "guerras" permanentes se recrudecen con una ferocidad renovada, a menudo velada por mitos que ya no resisten el escrutinio.
La ficción del "libre mercado", por ejemplo, se disuelve ante la realidad de un proteccionismo que nunca ha desaparecido. No se trata únicamente de los aranceles, que han resurgido con ímpetu, sino de la densa red de barreras no arancelarias, subsidios estratégicos y regulaciones con las que las naciones blindan sus industrias y aseguran su primacía. De igual modo, la dominación geopolítica rara vez es fruto de la superioridad moral de un sistema; se construye, más bien, a través de una red de alianzas estratégicas, intervenciones quirúrgicas y un control férreo de las rutas comerciales que garantizan el flujo de recursos y poder hacia el centro imperial.
En este tablero, la fuerza militar estadounidense conserva una ventaja formidable. Su complejo industrial-militar, dotado de un presupuesto que supera al de las siguientes diez potencias combinadas, no es un mero instrumento de defensa: es un sistema que requiere de la existencia —o la invención— de “archienemigos” permanentes para justificar su escala desmesurada. Ésta es la lógica que perpetúa un ciclo de conflicto global, mientras en casa se sacrifican las inversiones en sanidad, vivienda y el bienestar de los más vulnerables en el altar de la supremacía militar.
Sin embargo, es en el crisol de la tecnología donde se libra la batalla definitoria de nuestra era. La competencia por la supremacía en Inteligencia Artificial (IA), redes 5G y, sobre todo, semiconductores, ha abierto un frente de una peligrosidad inédita. La desconfianza mutua entre potencias adversarias, principalmente Washington y Pekín, enfurece una carrera por el desarrollo de la IA que se precipita sin las salvaguardas y regulaciones que una tecnología de tal magnitud exige. Es un vértigo hacia lo desconocido que encierra grandes peligros.
Chris Miller, en su obra magistral Chip War, ofrece la clave para entender este nuevo paradigma. Los microprocesadores, argumenta, son el "petróleo del siglo XXI". Para dimensionar su omnipresencia, basta un dato asombroso: tan sólo en 2021, la industria produjo más semiconductores que la suma de todos los productos fabricados por todas las empresas de todas las industrias en la historia de la humanidad. Son los cimientos invisibles de nuestra civilización digital.
Miller postula que fue en este campo de batalla de silicio donde Estados Unidos asestó el golpe de gracia a la Unión Soviética. Moscú podía igualar cada misil, pero no podía competir con cada bit. Hoy, China no sólo puede competir, sino que amenaza con liderar. Según el índice AI Vibrancy del Center for Security and Emerging Technology (CSET) de Georgetown, en 2022 China ya albergaba al 47% de los investigadores de IA de nivel postdoctoral del mundo, en comparación con el 18% de Estados Unidos.
La interdependencia global añade una capa de complejidad casi barroca al conflicto. Estados Unidos y sus aliados (los Países Bajos, Japón, Inglaterra) aún controlan los diseños más avanzados y la maquinaria crítica para fabricar chips de vanguardia. Pero China, el Gran Dragón, se mueve a una velocidad pasmosa. Entre 2000 y 2020, el gasto de China en la importación de semiconductores superó consistentemente su gasto en la importación de petróleo. La nación que consume más de 16 millones de barriles de crudo al día valora más la tecnología que alimenta el futuro que el combustible que movió el pasado.
La gran paradoja para Estados Unidos es ésta: Uno de sus clientes más cruciales es también su principal rival estratégico. No estamos simplemente presenciando una disputa comercial o una reconfiguración de alianzas. Estamos asistiendo a la redefinición del poder. La próxima página de la historia no se escribirá con tinta ni se decidirá únicamente con pólvora. Se está grabando, ahora mismo, en el corazón microscópico de un microchip.
El Dr. Castro fue consejero externo para el Gobierno Mexicano y presidente de la comisión de asuntos fronterizos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Ha sido catedrático, decano y vicerrector para desarrollo internacional en Pima College de Tucson, Arizona.
rikkcs@gmail.com